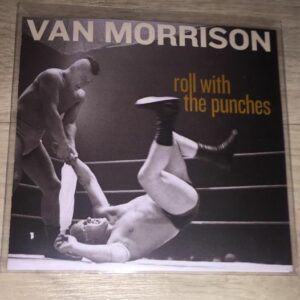Ya no era ningún chiquillo David Gray cuando le sobrevino el éxito inopinado de su cuarto álbum, White ladder (1999), sobre todo gracias al empuje de “Babylon”, su tema de cabecera. El de Cheshire nunca pudo revalidar aquel triunfo, ni siquiera entregando álbumes más dulcificados, así que lleva años en que ha regresado a la creación libérrima, lejos de las multinacionales y adscrito a un modelo sofisticado y refinado de canción de autor en el que termina distinguiéndose como una voz única. Gold in a brass age quizá pueda entenderse como culminación y sublimación de una trilogía que habría empezado con Foundling (2010) y Mutineers (2014) y que alcanza ahora sus mejores cotas de asimilación entre el lenguaje de la canción y el pálpito trepidante de la electrónica. Una electrónica sutil, elegante, nerviosa pero casi orgánica, que colorea aquí y allá, sugiere y aporta matices nuevos a la paleta de colores sin necesidad de embadurnarlo todo con su presencia.
En este sentido, los dos temas de apertura del álbum, The sapling y la pieza que le da título, deberían figurar sin dudarlo entre lo más fabuloso que ha registrado el británico a lo largo de toda su trayectoria. Ambos son dinámicos, emotivos, inmersos en una tensión fabulosa y el aderezo de maravillosos obstinatos rítmicos.
No puede ser ajeno a todo ello la mágica producción de Ben de Vries, hijo de Marius de Vries y urdidor de esta suerte de folktrónica a la que Gray aporta una solemnidad casi de góspel. Y de ahí la finísima balada Watching the waves, la sensualidad a media voz de It’s late, las chiribitas obsesivas de Hall of mirrors. Puede sobrar alguna pieza que aporta menos (Mallory), pero este disco es, en efecto, oro.