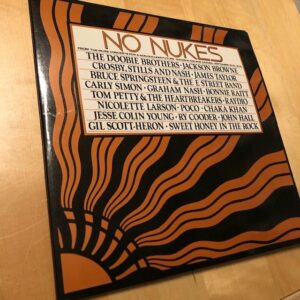La fotografía, con esa capacidad de convertir instantáneamente en pasado todo cuanto inmortaliza, nos retrotrae hasta un 1990 feliz, colorista y despreocupado cada vez que la carpeta de este debut de Jellyfish cae en nuestras manos. Eran cuatro chavales rubicundos, querúbicos, de media melena, camisas estampadas, sombreros de copa y zapatos juglarescos, retratados en su particular País de las Maravillas: hierba alta, flores emergentes, chorretones de pintura, collares de chuches y frutos rojos bien empapados de almíbar. Un lugar para ensoñadores, un microparaíso en el que quedarnos a vivir para siempre. Justo como este disco: un accidente feliz, la convergencia fugaz de cuatro chavales que merecieron un hueco en la historia pero separaron sus caminos demasiado pronto. Como una metáfora de la propia evanescencia de nuestros sueños.
Aquel reino de colores había nacido en San Francisco, como no podía ser de otra manera. Y los pipiolos, todos con veintipocos años en los carnés de identidad, miraban con ojillos de deseo a sus distinguidos mayores en el territorio del power pop con unas gotas de psicodelia; una muy plausible intersección entre, digamos, Big Star y los Zombies. Pero con el genio imperecedero de McCartney, ojo, siempre en el ideario: para completar el repertorio, en los conciertos caían versiones de Jet y Let’em in, ambas de la época de los Wings.
El resultado fue un álbum sencillamente adorable. Refrescante. Encantador. El retrato de unos chavales enamorados de la vida a los que las melodías como puños se les escurrían de entre las manos. Bellybutton es uno de esos discos en el que el mero repaso de los títulos de sus 10 canciones sirve para activar la memoria del tarareo. That is why, The king is half undressed o Now she knows she’s wrong son piedras preciosas en la historia del pop de la Costa Oeste, por más que los honores del sencillo más divulgado correspondieran a Baby is coming back. Pero había tiempo también para la balada introspectiva (I wanna stay home) o una apertura, The man I used to be, con denso muro de sonido y un fabuloso paréntesis de armónica.
Habría tiempo aún para un segundo disco (Split milk, 1993), aún más psicodélico y elaborado, igualmente espléndido. Pero poco más. Los estallidos de felicidad, bien se ve, suelen resultar efímeros. Pero Jason Falkner, uno de los cantantes principales, nos regalaría luego algunas maravillosas entregas en solitario y a Roger Manning, el teclista, nos lo encontraríamos después fundando Imperial Drag o formando parte de la banda de Beck. Las fotografías inmortalizan un momento pasajero, pero a veces su influjo se prolonga, como aquí, durante muchos años.