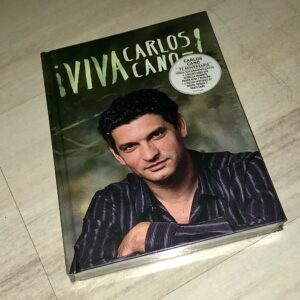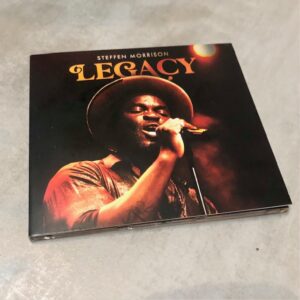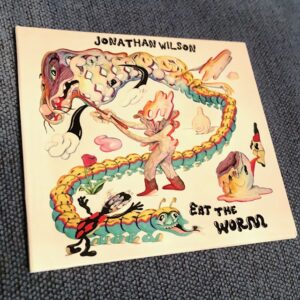Pablo Gómez Molina es una revelación tardía, un músico curtido y experimentado que llevaba dos décadas en la retaguardia sin hacernos partícipes de las muchas y grandes canciones propias que iban amontonándose en su cajonera. Ahora, llegado el momento de la eclosión, se le notan la sapiencia y también las heridas, esas cicatrices que jalonan sin remedio el camino de la vida. “Ese soy yo, aquel que acumula pecados”, resume a modo de autorretrato confesional en Alter ego, uno de esos muchos cantos arrastrados que engrandecen el debut sorprendente, fulgurante, de este barcelonés acostumbrado hasta ahora a la segunda fila del escenario. Qué calladito se lo tenía. Y qué suerte, ante todo, que haya decidido salir del área de sombra y exponerse al escrutinio del foco principal.
Hijo de madrileño y andaluza, percusionista flamenco para luminarias como Rosalía o la cordobesa María José Llergo, Pablo ha acabado encontrando una válvula de escape para un repertorio que debía arderle entre las manos. Boleros escépticos (Moooooi bien!!!), rancheras abiertamente descreídas (Como ateo en el amor) o parodias de esos machirulos tan sobrados de testosterona como exentos de materia gris en la deliciosa y casi surfera Macho alga: hay mucha sorna, drama, amor y humor en unas páginas que solo son imaginables desde un bagaje vital ya holgado.
Del Mediterráneo a Latinoamérica con escalas en todos los confines del rock fronterizo. A Gómez Molina le sobran vivencias, sabores y saberes, más allá de que también pueda burlarse con Enredados de las inmundicias cotidianas en las redes sociales o el drama amatorio de un bloqueo en wasap. Es quizá la más circunstancial de las historias que confluyen en Como ateo en el amor, título memorable para un estreno de encanto instantáneo y clamoroso. Hay muchos quilates en la agenda de Pablo, capaz de convocar en esta puesta de largo al productor David Carrasco, la trompeta de Carlos Sarduy, la batería de Chiloé o el bajo siempre cálido de Héctor Rojo. Y de medirse en un mano a mano excelente y feminista, Lilith, con una Sílvia Pérez Cruz comedida y, esta vez sí, espléndida.