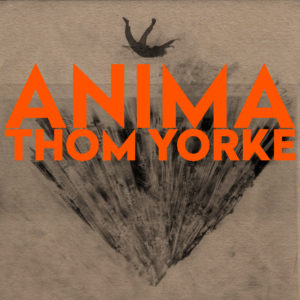No es que la resurrección de Pink Floyd en 1987 llegase a alcanzar la categoría de milagro, pero cualquiera con edad y memoria suficientes la recordará al menos con cierta sorpresa. Habíamos dado casi por amortizada a la banda en aquel entonces, partida en dos tras el sonoro portazo de Roger Waters, uno de esos grandes divorcios en la historia del rock cuyos ecos siguen resonando más de tres décadas después. Y la huida de quien había sido el gran eje creativo en los años de gloria, de The dark side of the moon en adelante, parecía reducir a los floyds restantes en meros legatarios de la marca. Pero, ¡ay, amigos!, admitamos que la fuerza de la costumbre nos había llevado a subestimar de alguna manera a David Gilmour. Y su golpetazo en la mesa fue de los que también quedan en los anales.
El álbum de regreso, A momentary lapse of reason (1987), resultó ser no ya un trabajo más que decente, sino seguramente muy superior a aquel The final cut que en 1983 propició la escisión y dejó un regusto amargo entre firmantes y destinatarios. Aquel fue quizá el mayor paso en falso en la trayectoria del temperamental Waters, que incluso había concebido para los Floyd otro trabajo conceptual muy superior, The pros and cons of hitch hiking, que en 1984 acabaría viendo la luz erigido en su primer álbum en solitario (sí, el de la mujer desnuda y con tacones rojos que hace autoestop en la portada). Tras la monumental trifulca, Gilmour quiso poner orden. Rescató para los teclados como miembro de pleno derecho a Richard Wright, relegado a la humillante condición de músico contratado desde los tiempos de The wall. Y, sobre todo, recuperó el épico sonido clásico de la banda frente a los devaneos experimentales y poco melódicos de The final cut.
La consecuencia de todo ello, como decíamos, fue A momentary lapse…, un álbum muy correcto que se recibió no ya con interés, sino con alborozo. Y que propició una apoteósica gira en 1988 documentada ya entonces con un doble álbum en directo, Delicate sound of thunder, que ahora revive muy ampliado en contenidos y con un sonido sencillamente apoteósico.
Ante todo, asumamos la evidencia. Por mucho que adoremos a Pink Floyd, y sigue habiendo argumentos muy sólidos para ello, la banda desapareció como tal tras las presentaciones del postrero (y ya mucho más endeble) The division bell, de 1994, por lo que todo lo que disfrutamos desde entonces son delicatessen de archivo y estiramientos del legado en el que se guarda un complejo equilibrio entre el interés artístico y el crematístico. Dicho todo lo cual, este nuevo Delicate sound… supone un verdadero revulsivo para los amantes del rock más esplendoroso. Las remezclas del material registrado durante aquellas cinco noches de agosto en el Nassau Coliseum de Long Island permiten el espejismo de imaginarnos inmersos entre la multitud, y es precisamente la condición inmersiva uno de los grandes santos y señas para el universo floydiano. Y lo más importante de todo: el repertorio inmortalizado se estira en ocho títulos, de los 15 originales a estos 23 ya definitivos, lo que incrementa en sus buenos 35 minutos el margen para el disfrute.
No es poca cosa, ya lo avisamos. Entre las incorporaciones figuran las cinco piezas de A momentary… que se habían quedado fuera del corte: las dos partes de A new machine, Terminal frost, la muy ambiental y apasionante Signs of life y la interesantísima One slip. De esta manera, el decimotercer álbum en estudio de la banda queda reflejado de manera íntegra. Añadamos otros tres títulos clásicos, On the run, The great gig in the sky y Welcome to the machine, y el anzuelo se convierte ya en un bocado casi irresistible.
Gilmour y sus dos grandes socios históricos, Nick Mason y Richard Wright, demostraban así no solo el poder de la marca (y PF sigue siendo, aún hoy, un sello extraordinariamente poderoso), sino la candidez, y hasta puede que la altanería de Waters a la hora de subestimarlos. El gran motor del grupo se había apeado, pero todavía quedaban galones a bordo. Y su refrendo sobre las tablas fue sencillamente espectacular, con hasta ¡ocho! músicos adicionales para que no faltase detalle en la ceremonia. Entre ellos, tres coristas femeninas, indispensables en el universo de los Floyd, pero también una segunda guitarra, un bajista, un percusionista y el exquisito Scott Page a cargo de los saxos. Una barbaridad.
Y una última precisión. En puridad, este Delicate sound of thunder de 2020 deberíamos haberlo fechado en 2019, pues ya entonces formó parte de la carísima caja para coleccionistas de The later years. Para el común de los mortales, sin embargo, su (re)estreno es ahora. Y, admitámoslo, supone una bonita alegría.